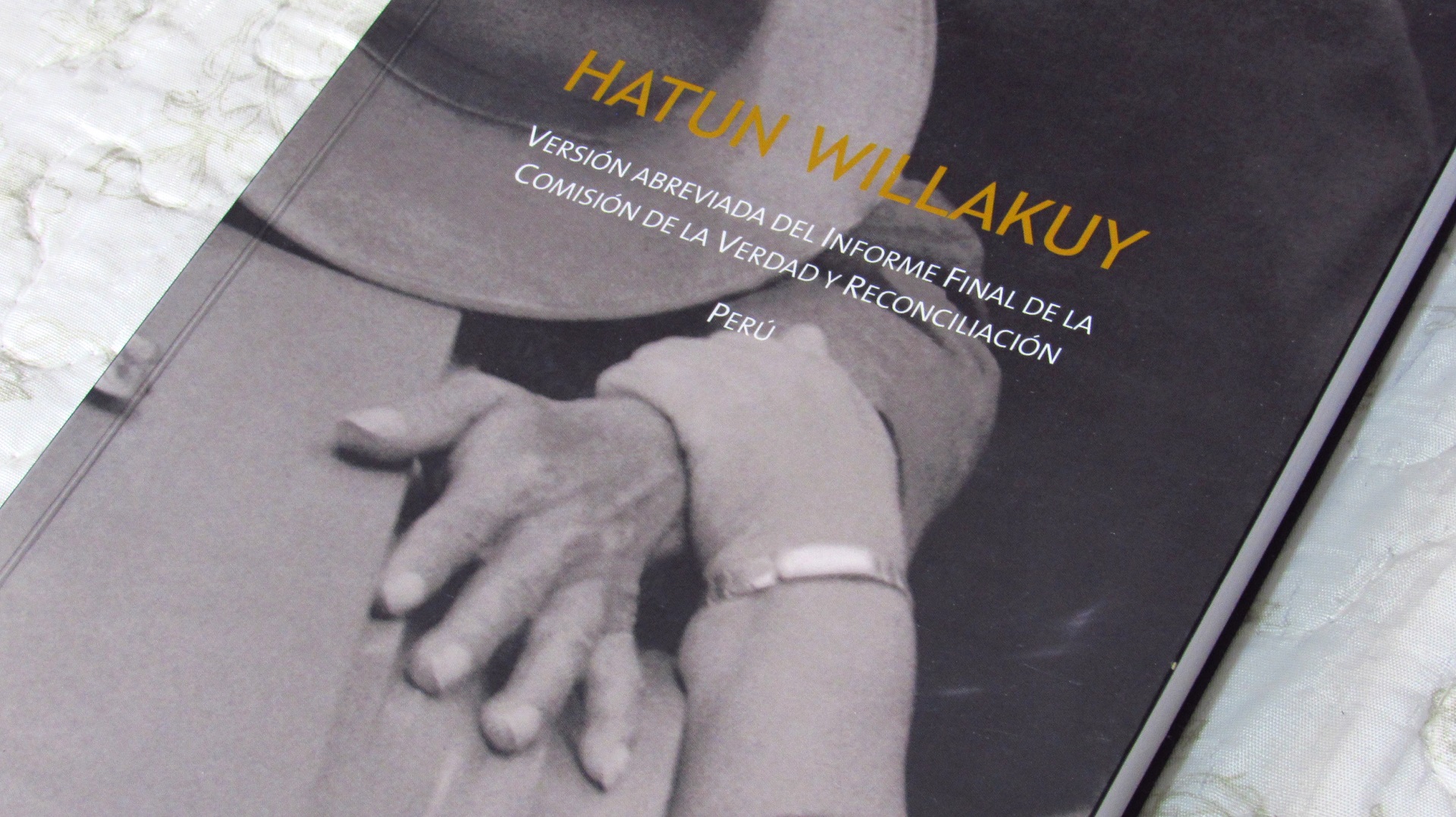Nací en los ochenta, y los breves, e incluso ajenos, recuerdos que tengo de mis primeros cinco años se circunscriben a mi casa y a los jardines (o nidos) en que fui matriculado: uno diferente para mi cuarto y quinto año de vida. Es más, casi no hay nada más que un par de imágenes, entre mis recuerdos, de mi estancia en dichos lugares. Es en la etapa escolar, que inicié el ‘91, de donde formo más memoria de los acontecimientos de mi vida fuera de casa.
En el colegio, me dediqué a estudiar. A partir del cuarto grado de primaria, sumé a ello el jugar a la pelota. El popular “fulbito”, como le llamábamos en Lima (hablo en pasado, ya que no sé si esa terminología ha cambiado a la actualidad; los jóvenes de ahora intentan ser distintos). Más adelante, ya en la secundaria, quizás a partir del cuarto año (aunque más seguro fue en el quinto), le sumé la música. No solo el escucharla de una manera más definida, sino también el tocarla con mi guitarra acústica, que mis padres me compraron —y esta vez sí en el quinto año—, para participar en el taller de mi elección. Ya he contado en este blog, además, cómo llegó mi banda favorita a mi vida y revolucionó mi rumbo.
Principalmente con el soporte de mi madre y de mi hermano a nivel académico, a quienes solía acudir, llegué a ser uno de los mejores alumnos de mi colegio. La responsabilidad con el estudio siempre fue una prioridad, y pude enfocarme en ello. El quinto de secundaria —último año de colegio en Perú— fue el 2001, y poco después de iniciado el 2002 empecé a prepararme para la universidad en una academia preparatoria preuniversitaria. Luego de mediados de dicho año, en julio si mi deducción no me falla, ingresé a la PUCP, un lugar que me hizo crecer como persona y que por tantos años consideré mi segunda casa, y continué el resto de mi vida formándome y perfeccionándome como profesional y en las especialidades de mi mayor interés.
No obstante, poco enterado llegué a estar del periodo de tragedia que había vivido mi país entre 1980 y 1992, y de este último año al 2000 en descenso. Ni de lo que se gestaría, del 2001 a 2003, como una de las investigaciones más vastas que se han realizado en el país.
Nunca se nos habló sobre el terrorismo que azotaba al país durante toda nuestra adolescencia en el colegio. Al menos, no lo recuerdo. Fue un tema absolutamente invisibilizado. Tal vez, no estábamos preparados para comprender o, por alguna cuestión pedagógica, o política, no debíamos saber. Ya de “grandes” (hablo del quinto de secundaria), uno de nuestros tutores, de amplia confianza, se había animado a expresarnos su admiración por un personaje que, desde principios de su gobierno, que rápidamente se volvería asquerosamente dictatorial, había gestado un sistema corrupto de gestión de la mano con su principal asesor, lo cual tenía al país sumido en la decadencia política. Por supuesto que se trata de Alberto Fujimori.
De la política peruana sí conocía un poco, ya que puedo recordar haber captado conversaciones en casa sobre la coyuntura, si bien no recuerdo con especificidad temática ninguna de ellas. De todas maneras, sí me quedaba claro que Fujimori, el último dictador peruano (Merino y Castillo fueron un tremendo hazmerreír), era de la peor calaña. Sin embargo, recién en el desarrollo de mi vida adulta, y más específicamente a partir de mediados de 2016, empezaría a aprender, con detalle, y no solo a partir de una impresión general, lo desastroso que había sido aquel presidente y su asesor para el Perú.
De la misma manera, me introduje en el estudio de la violencia política y las secuelas del terrorismo en mis estudios de maestría en psicología comunitaria, del 2012 al 2016. En casa, durante los noventa, sí fui consciente del periodo de terrorismo que el país vivía, pero no llegaba a copar mi mayor atención. Los apagones por las torres de luz voladas eran el principal recordatorio de su presencia. Sin embargo, me dediqué a estudiar y jugar. Mi papá y mi mamá canalizaron mi crianza para que así fuera. Me protegieron emocionalmente, en medio de los toques de queda, de un contexto que podía haber influido en mi manera de percibir la vida en ese momento, una mirada que debía estar solo enfocada en estudiar y jugar. En crecer y proyectarme, y llegar a ser quien soy. Más adelante, ya llegaría la hora de aprender sobre esa historia.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación fue un equipo de personas a quienes se les encargó investigar lo ocurrido durante la guerra interna, delimitada de 1980 a 2000, aunque cuya gestación ideológica se dio, al menos, desde 10 años antes (1970) y cuyos remanentes, en la forma de un extenso narcotráfico en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), se mantiene hasta hoy.
La investigación de la CVR dio como resultado un informe de nueve volúmenes más anexos el 2003, que abarcaron miles de páginas. No obstante, para mayor accesibilidad de la población, el 2004 se publicó el Hatun Willakuy, “Gran Historia”, un libro que resume, en cerca de 500 páginas, el magno informe. Su primera reimpresión, del 2008, fue la que leí en su totalidad.
Me tomó un tiempo terminarlo, ciertamente, pero finalmente pude sacarme el clavo de leer sobre esta sección tan nefasta de nuestra historia, que, aun hoy, sigue siendo contemporánea, no solo por la continuidad mencionada en el VRAEM, sino por la justicia inacabada y las incontables reparaciones que aún no han llegado, a pesar de mantenerse los avances.
Como peruanos y peruanas, deberíamos ser llevados a su lectura, al menos de partes del libro, no solo por nuestras universidades en cualquier carrera académica, sino sobre todo por nuestros colegios. Es hasta incluso una responsabilidad moral que tenemos con nuestro país, al igual que conocer sobre lo acontecido en la masacre del caucho en la selva peruana, de las últimas dos décadas del siglo XIX y primera del siglo XX, una sección de la historia respecto de la cual no he tomado conocimiento de que exista algún informe equivalente. La guerra con Chile es otro punto histórico divisor de aguas y, por supuesto, no solo las batallas por la independencia, sino, más atrás, la destrucción del imperio incaico por los españoles.
Lamentablemente, no puedo esperar que todas las personas de mi país tengan el real interés de informarse y, peor aún, sí puedo esperar que muchos estén de lo más dispuestos a tirar ideología inepta a diestra y siniestra, sin siquiera una pizca de deseo de entender aquello que aconteció. De ninguna manera soy un gran conocedor de todos y cada uno de los enfoques disciplinarios desde los que se ha estudiado aquel sombrío periodo de nuestra historia, pero sí tengo la poca modestia de decir que puedo darme cuenta, sin mayor inconveniente, de qué opiniones son ineludiblemente descartables (y hasta sus dueños) y cuáles no. En realidad, es muy fácil notarlo a partir de sus risibles, aunque molestas, “construcciones de interpretación” (si se les puede denominar así) al respecto.
En fin, el libro es vasto, resumido a partir de la intervención de distintas manos, con estilos que se perciben claramente diferenciados en cada capítulo. Y, en la forma, con márgenes amplios y letra pequeña, valga decir. La problemática fue, y se mantendrá, amplia. Muy amplia. Todos fallamos. El Perú falló en crear las condiciones para que sus habitantes puedan estar protegidos y vivir una vida en paz, dentro de lo posible.
Los miserables perdieron. Miserables, aquellos que se sumaron intencionalmente a hacer la guerra del terror, con el indetenible reguero de sangre dejado tras su paso, y también aquellos que, a pesar de una postura contraria, no tuvieron otra opción que adherirse por un motivo u otro, ya que sus acciones fueron de soporte a los ejércitos del mal. No dejan de acarrear miseria, aunque proclamen que fueron obligados/as. Aquí nadie se salva, y menos quienes integraron el ejército peruano, tanto las altas jerarquías como los subordinados, por la manera como abusaron, aun hasta la muerte, de tantas vidas civiles inocentes. La Justicia, como la concibo en su propio olimpo, ve acciones antes que intenciones.
Fallamos y seguiremos fallando mientras no se alcance la justicia esperada, mientras no se concreten las inacabables reparaciones que se le debe aún a tanta gente, mientras la corrupción siga copando con tanta fuerza nuestra cultura política y organizacional, y mientras no interiorizamos que tenemos un pasado de violencia que nos define como nación, y que depende de nosotros contribuir, con nuestra acción, a formar un mejor país.
Para que podamos ver el claro nuevamente.